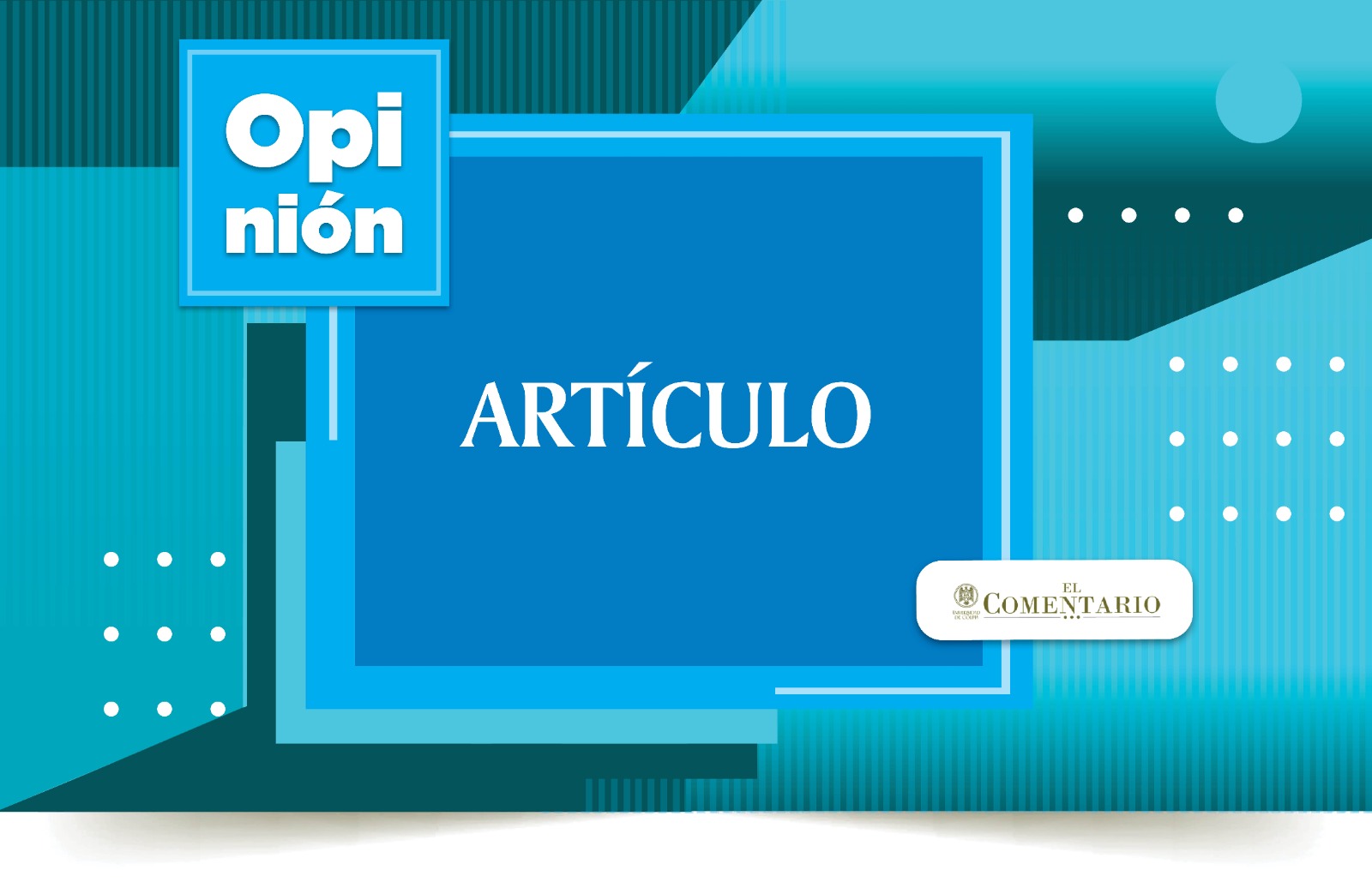Por José Luis Larios García
El día de muertos representa las manifestaciones culturales más significativas sobre los usos funerarios, y es una de las celebraciones más antiguas de México. Desde el virreinato, las costumbres luctuosas permanecieron arraigadas en la sociedad. El simbolismo es parte importante en las representaciones de la muerte, una manera de acercarse al sincretismo de los recuerdos y a los dogmas religiosos.
La historiadora María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, señala: “esta fecha es un preciso ejemplo de mestizaje cultural, pues en ella se funden, combinan, o bien, sobreviven mitos o costumbres de las culturas que dan origen al mexicano, y así como se pueden encontrar aspectos que provienen del mundo indígena, anteriores a la venida de los españoles, también hay elementos africano-europeos, hasta llegar a lo más moderno” (Rodríguez, 2001:127).
Algunos rasgos que se distinguen son: “las ofrendas, el pan de muerto y el uso de la calavera como símbolo general de la fiesta, plasmado en diferentes formas y/o materiales”. Estas expresiones arraigadas hasta nuestros días, llegarían a la Nueva España con algunas características cristianas propias de los españoles, donde “se acostumbraba hacer ofrendas de trigo, pan y vino, que se llevaban a la misa de difuntos, o de igual forma, se colocaban sobre las propias sepulturas” (Ibid).
En la actualidad, persisten dos fechas conmemorativas para honrar a los muertos: el 1 de noviembre se ofrenda a los párvulos -niños pequeños o de corta edad-, y el 2 de noviembre a los difuntos mayores o personas adultas. Las familias acuden cada año a visitar a sus difuntos. En los comentarios, se combinan lo espiritual, la fe y la tradición, ya que, al recordar a nuestros deudos, alimenta la esperanza de sobrellevar la ausencia.
De acuerdo a la usanza, en el ritual de entierro de los niños, el sacerdote usaba vestiduras blancas, a diferencia del adulto, que las llevaba de color negro. Se podía decir el Gloria Patri, mientras que, en los adultos, no. A los niños en lugar de doble, se hacía repique de campanas. Los cuerpos eran vestidos con atuendo blanco, según acorde a su edad. Además, se les colocaba en la cabeza una guirnalda de flores o de hierbas aromáticas en señal de su virginidad.
A estos entierros se les denomina “de angelitos”, porque además de tener este carácter, los niños, por su inocencia y edad, se les oficiaba una misa llamada “de los angelitos” antes de la sepultura. La peculiaridad más destacada de los funerales es la alegría, con el fin de conducirlos a su última morada, por eso, había cohetes, repiques y música. Por lo regular el ataúd era de tono blanco, y se permitía decorarlo con flores y tafetán (Ibid., 94 y 95).
Algunas de estas tradiciones persisten en Colima y han sido inculcada a través de las generaciones, ya que son parte de los ritos funerarios; por ejemplo, las coronas de papel, elaboradas a mano, y diseñadas según la creatividad de cada persona, son utilizadas para honrar a los fieles difuntos en los camposantos. Asimismo, se agregaron las flores naturales como el cempasúchil para decorar las sepulturas. Hoy en día en los hogares, las personas colocan ofrendas con elementos característicos propios de la tradición, agregando pan, sal, frutas, comida de su preferencia, agua, veladoras, calaveras de dulce, entre otros productos. Las costumbres se fueron modificando con el paso de los años; sin embrago, lo más importante en estas fechas, es soslayar el olvido a nuestros muertos, recordar sus anécdotas, evocar su memoria, virtudes y satisfacciones.
Bibliografía:
Archivo Histórico del Municipio de Colima
María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Usos y costumbres funerarias en la Nueva España, México, El Colegio de Michoacán y Colegio Mexiquense, 2001.
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.